Plácido Domingo y su acostumbrada falta de refinamiento
La Traviata ha servido en Sevilla para romper el miedo y los fantasmas de un pasado cada día más remoto. Por primera vez, el Teatro Maestranza se ha atrevido a presentar uno de los emblemáticos títulos programados durante la Exposición Universal. Las comparaciones son tan odiosas como -a veces- inevitables.
En el despilfarrador y suntuoso 92, La Traviata fue dirigida musicalmente por Riccardo Muti y, escénicamente, por Liliana Cavani. Ahora, ocho años después, sus artífices han sido Plácido Domingo y su esposa Marta Ornelas. Como era de esperar, casi todo ha sido peor, infinitamente peor, que en aquellas criticadas representaciones veraniegas que contaron con las voces protagonistas de Tiziana Fabbrizini, Roberto Alagna y el devaluado Paolo Coni.
Plácido dirigió con su acostumbrada y bien conocida falta de refinamiento. A trompicones y sin en absoluto cuidar ni atender los mil y un matices de una partitura cargada de destellos e ingenio. Atento únicamente al canto, el tenor/director abandonó el foso y la concertación, razón que propició un sinnúmero de desajustes dentro de una lectura casi siempre roma y rutinaria. Así las cosas, la Sinfónica de Sevilla deparó, bajo la poco ducha batuta de Domingo, una de sus más insatisfactorias prestaciones en el foso.
Del fracaso generalizado de esta nueva Traviata maestrante sólo se libró el barítono Joan Pons, quien protagonizó los contados y únicos momentos de verdadero canto verdiano disfrutados a lo largo de la representación. Efectivamente, todo transcurría abúlica y anodinamente hasta que llegó su cálido y calibrado Di Provenza il mar del segundo acto, que supuso el primer momento de real interés en una representación extremadamente corta de vuelo musical y dramático.
En el rol protagonista, Ainhoa Arteta se mostró como una Violetta imposible. Sobreactuada y nerviosa, con un acobardado primer acto durante el que parecía estar escondiéndose de sí misma. Su estrecha y pobre tesitura encorsetó aún más tan pálida encarnación: los graves sencillamente no existieron, mientras que los sobreagudos impuestos por la tradición fueron abruptamente eliminados y los agudos originales, cuando salieron, salieron destemplados y no siempre en su sitio. En el segundo acto, más desencorsertada y menos anodina, la diva navarra mejoró sustancialmente, contagiada probablemente por la fascinante colaboración de Joan Pons. Sin embargo, en los momentos de mayor dramatismo, la Arteta se empeñaba una y otra vez en travestir el delicado personaje de la desventurada cortesana en una especie de exagerada e inapropiada Lady Macbeth.
Del tosco tenor Marcus Haddock casi mejor resulta no perder espacio ni tiempo. Su áspero y banal Alfredo fue un incesante muestrario de las peores cualidades.
Ni el destemplado timbre, ni la supuesta «impresionante presencia escénica» de la que -asombrosamente- habla su currículo, ni, menos aún, la afeada línea de canto contribuyen a dar credibilidad al personaje de Alfredo, que, en esta desaprovechada ocasión, pasó por el escenario del Maestranza con mucha pena y ninguna gloria. En sus nada refinados labios, el De`miei bollentini spiriti más se antojó una parodia que uno de los más vibrantes fragmentos verdianos existentes para tenor.
En el globalizado desaguisado, Joan Pons se convirtió en el único triunfador de la noche. Él escuchó los más encendidos bravos y aplausos de un público cada día más acostumbrado a catar las mejores voces. Junto al admirable barítono menorquín, hay que apuntar los nombres de la consistente Flora Berboix de Linda Mirabal; la bien dispuesta Aninna de Cecilia Lavilla -de casta le viene al galgo a la hija de la Berganza-; el Marqués de Obigny del estupendo barítono onubense Juan Jesús Rodríguez; y el lujo del bajo suizo Sergio Fontana en un papel tan accesorio como el de Doctor Grenvil.
Escénicamente, esta convencional, conservadora y absolutamente exenta de genio Traviata firmada por Marta Domingo supone un importante receso en la sobresaliente línea ascendente emprendida por el Teatro Maestranza en los últimos años. La manida dirección de escena carece de cualquier interés o detalle revelante.
El movimiento escénico es de una simpleza exasperante y parece olvidar todas las fundamentales experiencias dramáticas y tecnológicas que tan radicalmente han hecho evolucionar el arte escénico en los últimos cincuenta años. Marta Domingo introduce al espectador en el túnel del tiempo para ubicarlo en un mundo anticuado y añejo que ignora todo: desde Wieland Wagner a Walter Felsenstein. Sostener, como hace Marta Domingo, que La Traviata no soporta la modernidad es condenar la gran ópera de Verdi a los años de la polca, además de tirar por tierra lecturas tan cargadas de inteligencia y teatralidad como pueda ser, por poner sólo un ejemplo, la de Günter Krämer de la Opera de Baviera.
La escenografía, a tono con el concepto dramático: vieja y vulgar, como de teatro de tercera; para colmo, horrorosamente iluminada. El primer acto parecía el jardín del chalé de un nuevo rico; la casa campestre del segundo acto, un sombrío invernadero, mientras que la escena de la fiesta en casa de Flora Bervoix, inundada por cocottes a lo Folies-Bergères, era el cliché de un elegante puticlub. La oscura alcoba de Violetta repetía lo mil veces repetido. El dosel sobre la ostentosa cama de la moribunda era el único parecido con la remota Traviata de 1992.


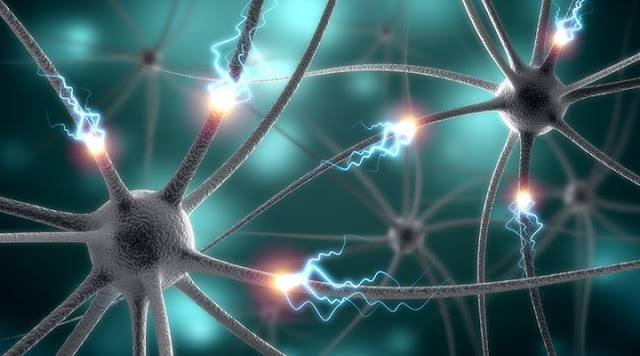







Comentarios
Publicar un comentario